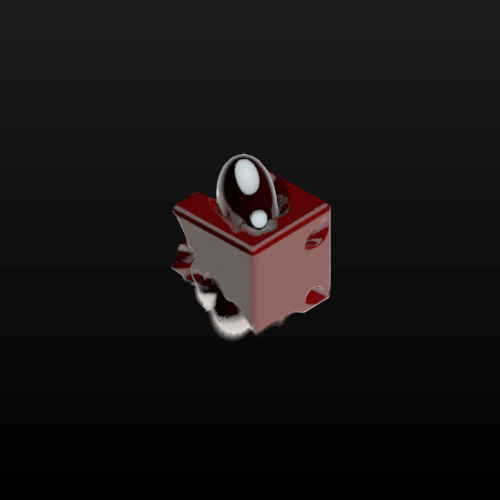I.
Ella susurra algo sin levantar la vista del suelo.
Lo dice en segunda persona, pero más bien parece que va dirigido a sí misma, y no
se preocupa de que yo lo escuche o no; y yo, por mi parte, ya he desistido de buscar su mirada
en mi pupila azul. Dejo que sus palabras resbalen sin más, hasta caer en el
silencio hasta el suelo, como todas las demás. Nuestras dos dimensiones, la suya y la mía,
rara vez consiguen tocarse y apenas se comunican por algunas chispitas boreales que logran saltar de la una a la otra y nos hacen levantar la cabeza
como si se tratase de grandes acontecimientos.
Sería interesante realizar un análisis externo de nuestras
dimensiones mentales, que son como burbujas aisladas, entre ellas y también
bastante de la realidad, a la que solo bajamos ocasionalmente para comer algo y
para comprobar que la casa está totalmente helada y eso nos hace acurrucarnos
aún más, en nuestras mantas y en nuestras burbujas, como caracoles árticos.
En cualquier caso, es mi esfera la que más en
contacto está con el mundo, pero lo hace de forma retrospectiva, alimentándose
solo de lo que ya ha pasado, de lo que queda atrás y no puede cambiarse. El presente me atraviesa y solo deja algunos restos inconexos a su paso, de forma
que soy como un pescador que deja su red extendida durante la noche. Y solo
recupera, tiempo después, los pedazos de realidad que la mar se ha dejado
descuidados. De este modo, lo veo todo como en una especie de niebla, un
letargo palpable, y cada pensamiento mío tiene que atravesarla; la mayoría se pierden en su propio laberinto. Así que lo que
llega hasta mi conciencia nunca son más que migajas. Soy un cuerpo contenido en
un mundo con el que no puede implicarse.
La esfera de ella está mucho más alejada de todo,
flota a lo lejos, casi invisible, huyendo disimuladamente de cualquier elemento que se le
acerque, buscando con gestos una soledad que a veces niega con palabras. Quizá
el único contacto permanente que tenga con algo sea a través de sus gatos. Por
eso, cada vez que me voy de esa casa, le susurro a cada uno de ellos —
especialmente al negro — que la cuiden mucho, porque sé que ellos lo harán
infinitamente mejor que yo.
Quisiera ser capaz de ayudarla, de darle las
palabras o gestos o guiños para que salga de esta. Pero tuve que acabar
aceptando que no puedo, que no hay posibilidad de sacar a otro de las llamas, y
que esta es su guerra y solo suya. Además ahora ni siquiera soy yo mismo;
empantanado como estoy, las paso putas simplemente para ayudarme a mí. Me
resigno a mirar desde mi esfera, tratar de atravesar toda la niebla que la
empaña, y echar ligeros vistazos en la suya, que se hace un poco más opaca
cuando piensa que la están observando.
Quiero tirar del carro por los dos. Sacarnos de
ahí, sacarnos de nuestras esferas y del frío que te congela los pies. Sacar las
garras y arrancar de cuajo las lianas de dolor que la atrapan y la ensimisman.
Sin embargo, lo cierto es que estamos los dos sentados encima del carro, que
se hunde lentamente en el fango, mientras miramos fascinados a las musarañas
que corretean por las ramas de los árboles. Ojalá todo fuese más sencillo. Quiero librarla de su dolor, aun desestimando el mío, dispuesto a arrancarme un brazo para usarlo de manta y cubrirla contra el frío... y veo entonces que ella se aleja un poco más de mí, y eso hace que su puñal se hunda un poco más hondo y le crezcan puntas nuevas. Ojalá todo fuese más sencillo.
Ojalá pudiese usar mordiscos y no palabras.
II.
Hay veces que ella consigue salir un poco más de su
esfera y comenta algo para mí. Algo que sí quiere que yo escuche, y que exige una
respuesta interesante. Pero para eso tendría que desempañar mis pensamientos, tendría
que actuar en el presente desde mi esfera de pasado, y froto con todas mis
energías para quitarle todo el vaho y todas las enredaderas que recubren mi
mente. Pero es inútil, parece que mientras termino de limpiar una parte, la
anterior ha vuelto a ensuciarse, y así jamás puedo ver el cuadro completo, me encierro
en pequeñas ideas circulares que son como estribillos repetitivos de canciones
idiotas. No soy capaz de desvelar más que pequeñas piezas, y mientras tanto la
respuesta exige prontitud. Mi mente es una tortuga bicentenaria a la que le
duele cada movimiento y le dan tirones las telarañas del cuello. Así que respondo lo primero que tengo a mano, la respuesta preprogramada y estúpida. Eso que he dicho no soy yo. W*Ella me mira por encima del hombro y me hace ver que no soy lo bastante
inteligente para estar allí a su lado. Lo dice con un comentario al aire, casi casual, y no soy
capaz de demostrarle lo contrario, con una mente que ahora va con muletas. Lo dejo correr mientras veo su rechazo en la mirada, y cómo se aleja de mi
cuando todo lo que quería era tenerla un poco más cerca. Entrar en su
esfera y podría olvidarme del resto del mundo. Me siento inútil si trato de
explicar que no soy así, que es algo temporal, como un niño al que han pillado
haciendo algo que parece malo, pero él sabe que no es a mala fe.
Lo dejo correr como si nada, como si no hubiese ocurrido o no me enterase de lo que acaba de pasar. Me resigno, me empequeñezco y de dejo caer un poco más dentro de mi esfera, más borroso que antes, más alejado. Todo es un círculo vicioso.
Lo dejo correr como si nada, como si no hubiese ocurrido o no me enterase de lo que acaba de pasar. Me resigno, me empequeñezco y de dejo caer un poco más dentro de mi esfera, más borroso que antes, más alejado. Todo es un círculo vicioso.
Y me doy cuenta de que ella es la única persona del mundo que consigue que a su
lado encuentre una profundidad de la soledad que nunca había llegado a sentir
estando literalmente solo.
Y solo me queda añorar. Añorarla a ella y añorarme
a mí mismo. Porque cuando vives en el pasado y el mundo se mueve en el presente
inmediato, lo único que te queda y es propiamente tuyo, es la añoranza.
Decido salir con la excusa de comprar. Algo de
comida, cerveza, cosas ligeras. Fuera hace menos frío que dentro, al menos los
rayos de sol tratan de hacer algo para calentarme. Me entretengo más de lo
estrictamente necesario para fumar un cigarrillo. Liberar la ansiedad en cada
calada. Respirar nicotina, humo puro, aire no intoxicado. Fumar también mata.
Al volver, sólo me atrevo a besarla después de haber comido. Mis labios apenas rozan los
suyos antes de que desaparezcan, de que vuelvan al aire, aire viciado de la
habitación, de la calefacción que no calienta. Trato de imaginar que se aparta
porque no le gusta el olor a cenicero de mi boca, pero no consigo engañarme. Sé que el creciente desapego que me profesa es mucho más profundo que eso. Sé que pronto abandonaré la casa y ella pondrá trancas a la puerta y no dejará que vuelva a entrar. Sé que es una decisión que ha tomado hace tiempo, el no volver a verme, y convierte mi estancia aquí en algo más ridículo si cabe. Es algo que jamás me dirá directamente, y sin embargo está escrito en todas partes, en las paredes, en el frío, en su mirada, en los gatos, en sus labios - sobre todo en sus labios - y entre las palabras sordas que se arrastran por el suelo.
A veces un gato que se cuela entre los pies. Otras
salen huyendo en cuanto hacen contacto visual. Allí todo es de color blanco,
las paredes y nosotros. Ella dijo una vez que odiaba el blanco por ser el color
que se identifica con la pureza, pero este no es ese blanco. Nuestro blanco es
un blanco roto, blanco deshuesado, blanco grisáceo, blanco niebla. Es un blanco que se deshoja, como el moho
que recubre las mandarinas.